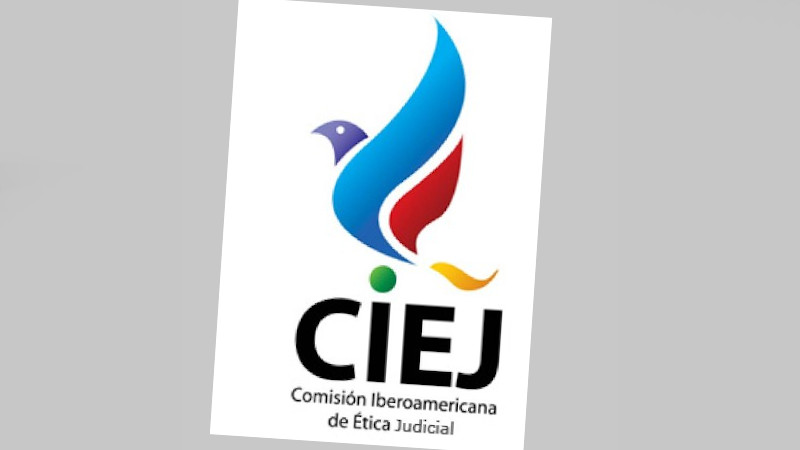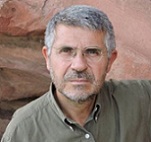
Nos corresponde ahora hacer nuestro tercer aporte a cada uno de los cuatro dictámenes que el pasado día 20 de marzo la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) aprobó en Madrid, y que lleva el número 27 y se ocupa del delicado tema de los “Aspectos éticos del error judicial” y cuya redacción ha estado a cargo del comisionado por la República Argentina, el magistrado Eduardo Fernández Mendía, integrante del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa.
Comenzando por los aspectos formales y de rutina del dictamen, se advierte que la CIEJ en el caso, se ha tomado algo más de extensión que en la mayoría de los dictámenes de los últimos años, pues ha alcanzado un total de 52 parágrafos y que en páginas son unas tres más que las corrientes. A ello se suma -con mayor extrañeza- que no existe el apartado en el que se brindan las “Recomendaciones” que la CIEJ finalmente quiere hacer en miras al tema en consideración, algo que la mayoría de los dictámenes tiene.
Ello, sin duda en nuestro parecer, no se trata de ningún descuido o situación parecida sino que -por la complejidad y variabilidad que se puede encontrar en el tema- quizás no resultaba conveniente hacer una anotación tan taxativa como la idea de una recomendación puede sugerir como tal.
El dictamen se ocupa del error judicial y ello todos lo podemos entender rápidamente, puesto que, de alguna manera, lo terminamos asociando con la responsabilidad civil o de otro tipo que sobre el juez puede recaer por tal comportamiento defectuoso, siempre que se admita legislativamente que se puede perseguir directamente al juez por dicho error o que es sólo el Estado el que civilmente debe responder por dicha acción equivocada, negligente o defectuosa del juez.
Lo resbaladizo y a la vez complejo del dictamen es que se ha querido dejar fuera de todo análisis lo vinculado con lo jurídico-legal del error judicial y, por ello -aquí, mejor que en ningún otro dictamen tal vez- la adjetivación de qué es el error judicial, desde la perspectiva de sus “aspectos éticos”, resulta central para comprender en su magnitud el dictamen.
El primer punto de anclaje que tiene la CIEJ en el abordaje es el de pretender que el justiciable pueda acceder a una justicia de calidad, eficiente, eficaz y equitativa; todo lo cual supone que ella pueda estar fuera del errar humano, toda vez que, con independencia de la gravedad que dicha acción posea, no hay duda de que importa dicho errar judicial una afectación al bien común.
El dictamen propone una clasificación del error judicial de “naturaleza ética” -volvemos a señalar-, en dos grandes especies: por una parte, los que se pueden cometer en el proceso judicial, sea ello tanto en la construcción de la resolución propiamente o en la tramitación de la causa y, por la otra, una suerte de génesis del error fundado en una suerte de cognitivismo ético que pueda existir en el agente judicial.
El apartado IV del instrumento es interesante porque propone un conjunto de factores que coadyuvan al error judicial, de donde se infiere que éste tiene al menos estos eventos que en algún modo se convierten en causa eficiente para la nombrada materialización. Por de pronto el autor nos indica que, por definición, el desempeño judicial se cumple sobre un itinerario enrevesado, complicado y que ello se ha vuelto todavía más abstruso toda vez, que se visualiza una inocultable crisis en la razón jurídica.
A la hora de señalar con algún detalle los factores coadyuvantes se advierte mucha heterogeneidad en ellos, lo cual se corresponde con la misma advertencia que ha señalado antes: escenario enrevesado desde cualquiera de los ámbitos que se quiera abordar. Así indicará: i) desventajas en las capacidades cognitivas en la persona del juez, ii) ausencia del trabajo de disciplinas externas al derecho, iii) poseer el agente una configuración de disonancia cognitiva (esto es, tener pensamientos contradictorios y/o conflictivos), iv) incompetencia para reflexionar desde un pensamiento complejo, v) comprensión y acciones en consecuencia inducidas por la posverdad en el mundo judicial, vi) inadvertencia de la diversidad y singularidad de cada uno de los procesos judiciales en cuanto a tiempo, lugar y personas.
A la hora de brindarnos el dictamen los respectivos anclajes que las tesis tienen con el Código Iberoamericano de Ética Judicial -puesto que no se puede olvidar que los dictámenes son los mecanismos de supervivencia que el mismo Código tiene en tanto que son las formas en que constantemente se va actualizando, el doctor Fernández Mendía nos ha recordado un pasaje del Apartado III del Preámbulo del Código, que marca la vinculación y continuidad que existe entre la práctica excelente del agente con su compromiso institucional en el Poder Judicial y que ello redunda en fortalecimiento de legitimación del nombrado Poder Judicial.
De cualquier manera indica que los núcleos éticos en esta materia dentro del Código surgen especialmente del art. 1, en cuanto recuerda que las condiciones que aseguran que el juez pueda ejercer su función con independencia en modo alguno es dispuesta para la persona juez sino en él para la mayor garantía del justiciable. Por otra parte, el art. 28 que abre el Capítulo IV se ocupa del conocimiento y la capacitación, pues dice que dichos extremos aseguran un servicio de justicia de calidad.
Complementan en modo secundario el núcleo de sostenimiento de la perspectiva ética del error judicial, lo consignado en el art. 42, en cuanto a que el juez tiene un compromiso con el buen funcionamiento del sistema judicial; y el art. 5 que brinda la facultad de ser el juez, quien reclama los medios necesarios para materializar la independencia judicial.
Con este conjunto de artículos queda fuera de toda duda que el Código apela a brindar y proyectar una suerte de consciencia ética del juez frente a su responsabilidad como constructor de la legitimidad del servicio de justicia que integra y con ello, dejarlo al margen del error judicial.
De cualquier manera, el dictamen avanza en una línea que suele ser la más conflictiva dentro de los poderes judiciales, puesto que nosotros mismos lo experimentamos así, cuando en alguna ocasión, estando en el TSJ de la Provincia, sugerimos con cierta firmeza un aspecto próximo al que se comenta, visualizamos la terrible confusión que en ciertas materias existe en el espacio judicial. Pues nos referimos a que. con buen criterio, el dictamen señala en orden a la prevención del error judicial o para la superación de la patología funcional por él generado, el “reflexionar acerca de la implementación teórica y práctica, de lo que se suele denominar una cátedra de clínica del error judicial que tenga en cuenta la salud de los procesos y que procure la capacitación para enfrentarse a estas situaciones” (parágrafo 50).
Tal aspecto funcionaría a modo preventivo y que se complementaría con una labor “[N]ecesaria de evaluación del desempeño, sin sesgos y con total nitidez” (parágrafo 51). Reconocemos, por nuestra parte, que pueden parecer una tanto complejas dichas implementaciones y más con resistencia que con favor; sin embargo, mirando todo ello con los aportes que hoy las neurociencias ofrecen para comprender mejor la psicología cognitiva y las necesarias competencias blandas a más de las epistémicas y éticas que acompañan al juez, se puede comprender con mejor espíritu estas delicadas tesis.
De todas maneras hay algunas cuestiones que, en nuestro parecer y con todo respeto lo decimos, nos dejan alguna incertidumbre. Por lo pronto, no nos queda resuelto lo vinculado con la naturaleza misma del error judicial; en algún lugar se lo ubica “[C]omo un vicio del conocimiento en el obrar” (se ejemplifica como inadvertencia, negligencias, ignorancia, sesgo, etcétera) (parágrafo 5). Más adelante, en el parágrafo 46, se indicará que “[E]l error judicial es una accidentalidad inevitable” y por ello, es un auténtico desafío el cumplir una acción de prevención cotidiana para evitarlo.
La cuestión entonces pone el problema en otra frecuencia, si es “vicio del conocimiento” es evitable (con mayores conocimientos) y si es “accidentalidad inevitable” (de qué vale la clínica preventiva).
Felicitamos al autor, porque ha transitado por un angosto sendero y lo ha hecho con el completo éxito de un funambulista, que -a pesar del viento que mueve el cable- ha sabido no caer.