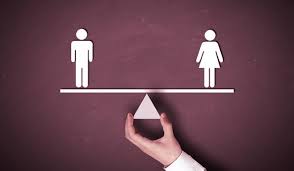y el otro de la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba
que esgrimen diferentes fundamentos, han declarado la inconstitucionalidad de la segunda parte del art. 259 del CC, en relación al plazo de caducidad de un año que tiene el marido de la madre para iniciar las acciones de impugnación de la paternidad matrimonial.
Nos proponemos en el presente trabajo estudiar el alcance de la mencionada norma y la incidencia que sobre ella tiene el nuevo contexto constitucional, así como realizar una valoración de los fundamentos de las mencionadas resoluciones judiciales.
Las modificaciones introducidas por la ley 23.264
en materia de filiaciones y patria potestad plantearon un cambio profundo en el sistema jurídico argentino que influyó en forma directa en el derecho de familia y en el derecho sucesorio
. Un antecedente inmediato de esto fue la sanción de la ley 23.054 (1/03/1984) que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que desde ese momento existía un compromiso ratificado por Argentina de adecuar la legislación a lo establecido en la última parte del art. 17 de aquélla
.
La ley buscó un “sinceramiento en las relaciones de familia, permitiendo en todos los casos determinar el vínculo biológico” y en definitiva “lo que intenta es que la paternidad y la maternidad respondan a la realidad biológica”
.
Desde esta nueva perspectiva se ha definido la filiación como el “vínculo jurídico recíproco que une a los hijos con los padres, fundado en el nexo biológico de la generación o en una decisión de la ley”
, como “el vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores”
, como “la relación biológica entre los padres y los hijos que han generado, y también jurídica, al ser reconocida y aceptada por el derecho”
; en definitiva, como el vínculo jurídico que une a un hijo con su madre o padre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer grado y encuentra su fundamento en el hecho fisiológico de la procreación. Se ha asegurado también que la “filiación que tiene lugar por naturaleza presupone un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres” y que “cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o la maternidad quedan jurídicamente determinadas”
. Podemos observar que en todas estas conceptualizaciones se remarca la necesidad de coincidencia entre filiación y procreación, ya que la institución se funda en una base biológica preexistente, dando especial relevancia a la coherencia entre la realidad jurídica y la biológica.
No obstante, tanto desde el punto de vista psicológico como sociológico, la relación paterno-filial no se agota en ese nexo biológico sino que se proyecta más allá: importa un vínculo entre los hijos y sus padres unidos por elementos afectivos, espirituales y humanos.
La ley 23.264 recepta como principio determinante para establecer la filiación el de la “verdad biológica” y lo vincula con el derecho a la identidad, entendido como “el presupuesto de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano y a su pertenencia, abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, idioma, costumbres, cultura propia y demás ingredientes de su propio “ser”
.
Esto fue ratificado posteriormente y adquiere rango constitucional al reformarse la Carta Magna en el año 1995, cuando se incorporan los tratados internacionales sobre derechos humanos y en especial la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
.
En este sentido se ha expresado que “la identidad, entendida como la posibilidad de ser reconocido como una persona a la cual sus circunstancias la hacen distinta de las demás, aparece como un presupuesto de la misma inherencia, característica fundamental de los derechos personalísimos”
. Para Fernández Sessarego la identidad personal se compone de dos vertientes: la estática, que nos aproxima en forma inmediata a una visión del sujeto, nos muestra sus signos distintivos (nombre, edad, sexo, características físico-biológicas) que lo diferencian de las otras personas, y una vertiente dinámica compuesta por el bagaje ideológico-cultural
.
El legislador del año 1985 estableció una nueva forma de encarar la realización de los derechos ya que modificó -en muchos casos de manera sustancial- el conjunto de acciones existentes. Es así que la legislación de fondo incorpora normas procesales, instrumentos técnicos “destinados a lograr la satisfacción de los intereses, individuales y sociales, comprometidos en la cuestión”
.
Belluscio ha conceptualizado las acciones de estado de familia como aquellas que “se dirigen a obtener un pronunciamiento judicial sobre el estado de familia correspondiente a una persona”
. De esta manera, quien “no se encuentra emplazado en el estado de familia, tiene a su alcance la acción de estado destinada a declarar que existen los presupuestos de ese estado”
. En definitiva, y en relación al tema que nos ocupa, las acciones nos permitirán lograr que la paternidad o maternidad queden jurídicamente determinadas, posibilitando “reafirmar jurídicamente una realidad biológica presunta”
.
Se ha señalado, siguiendo lo establecido en el art. 251 del CC, que los caracteres fundamentales de estas acciones están condicionados por la naturaleza del estado de familia. Entre estos caracteres podemos mencionar la inalienabilidad, irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e inherencia personal de estas acciones
.
Es dable destacar que ellas han tenido, luego del año 1985, especial relevancia en los estrados judiciales de todo el país en lo relativo a las acciones de determinación de la paternidad extramatrimonial, las que fueron facilitadas por la ampliación de los medios probatorios establecida en el art. 253 del CC (20) y creemos que de ahora en más comenzarán a tener una nueva visión con respecto a la impugnación de la filiación matrimonial.
Como mencionamos anteriormente, las acciones de contestación o de impugnación de estado tienen por objetivo “excluir el estado en el que se estaba indebidamente emplazado (padre o hijo) impugnando el título existente”
. Por medio de ellas se pretende que el padre, la madre o el hijo que ostentan ese estado ya no lo mantengan en virtud de la demostración de la falta de concordancia entre la realidad jurídica y la realidad biológica.
El sistema establecido en el código contempla una acción de impugnación de la paternidad matrimonial distinta de la acción de impugnación de la paternidad extramatrimonial -a diferencia de lo normado para las acciones de reclamación de estado en las que una misma acción cabe a ambas pretensiones- y una acción de impugnación de la maternidad matrimonial o extramatrimonial.
La mayoría de los ordenamientos jurídicos ha contemplado de algún modo la presunción de paternidad del marido de la madre como regla de imputación de la filiación del marido de la madre
. Preguntándonos sobre el fundamento en que se basa esa presunción, compartimos la opinión que dice que la misma “ha presentado tradicionalmente cierto carácter institucional en cuanto su presencia constituye uno de los elementos peculiares de la familia matrimonial”
.
El art. 243 del Código Civil, en base a los principios de no diferenciación de las filiaciones, establece que son hijos del marido los nacidos durante el matrimonio. Pero esa presunción de paternidad del marido no es una presunción
En el sistema anterior a la ley 23.264, para destruir la presunción de paternidad de los hijos concebidos por su esposa, el marido debía invocar algunos de los supuestos que los anteriores artículos 246 y 252 enumeraban en forma taxativa. El nuevo art. 258 modifica de manera sustancial el sistema cerrado del código de Vélez e incorpora uno nuevo, amplio, abierto, que le posibilitará al marido alegar que no es el padre ya que hay pruebas que contradicen la presunción legal.
Según Gustavo Bossert, ésta “no es una diferencia referida a los medios de prueba que el marido puede producir, sino de los extremos u objetivos a probar”
. Especifica luego que los sistemas “abiertos” posibilitan al marido de la madre probar la inexistencia del vínculo biológico sin que se limite a ciertos supuestos; los “cerrados”, en cambio, fijan ciertos presupuestos de acción, y si los mismos resultan acreditados, esto dará lugar a que el juez considere o no la inexistencia del nexo biológico; a falta de esos presupuestos no podrá intentarse la prueba de dicha inexistencia
.
Por otra parte, en el art. 258 no sólo se incorpora la “acción de impugnación de la paternidad matrimonial” (llamada de desconocimiento riguroso o acción por prueba de no paternidad), sino que también se enuncia la “acción de desconocimiento preventivo” destinada a que el padre desconozca al hijo concebido, antes del nacimiento. Además el art. 260 incluye otra acción, la “negatoria de la paternidad matrimonial”, que está reservada para interponerla contra los hijos nacidos dentro de los primeros ciento ochenta días de celebrado el matrimonio (por aplicación de la presunción del art. 77 del CC)
, siempre que se den las condiciones planteadas en el artículo
.
El art. 259 del CC
enumera quiénes son los legitimados activos para iniciar la acción (el marido, sus herederos y el hijo), además de establecer un plazo de caducidad para el caso en que la misma sea iniciada por el marido de la madre o sus herederos. La nueva normativa amplió la legitimación al “conferir acción al hijo para impugnar a quien no es el “padre real” -para poder buscar su filiación cierta- lo que importa recoger una buena y sana doctrina”
.
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con los herederos del padre, no se le confiere la acción a los herederos del hijo ya que se entendió que la muerte del mismo clausura toda posibilidad sobre la discusión de la paternidad matrimonial. Sólo se les permite continuar la acción en el caso que éste la haya iniciado oportunamente.
El mismo art. 259 establece además que “la acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo”.
A pesar de las características de imprescriptibilidad que se da en forma expresa a las acciones de familia en el art. 251 del CC, la norma fija un criterio procesal dando un plazo de caducidad -a nuestro entender inconstitucional- de un año para el caso en que el padre inicie esta acción. El mismo debe ser contado a partir de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil o desde el momento en que el padre tuvo conocimiento del parto (cuando éste alega no haber conocido el parto de su mujer)
.
La adopción de este plazo de caducidad ha sido justificado por la doctrina mayoritaria de nuestro país y por la jurisprudencia, que ha entendido que es necesario consolidar el “estado de familia”. Son las sentencias que estamos analizando las que han comenzado a dar una solución diferente al tema planteado.
Es justamente la vigencia de este plazo la que ha sido puesta en cuestionamiento en los fallos de la Cámara Primera de Familia de Córdoba y del Juzgado de Tercera Nominación de San Francisco y que nosotros también ponemos en tela de juicio.
Coincidimos con el planteo que realiza el fallo de la Cámara de Familia de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba con voto de la Dra. Bertoldi de Fourcade que pone de manifiesto el nuevo enfoque desde el que debe ser visto el derecho de familia. Así, observado desde el contexto constitucional, destaca que “no cambia la indiscutible verdad de que estamos refiriéndonos a Derechos Humanos y que éstos gozan de tutela a nivel constitucional más allá de la unidad familiar, la paz doméstica o el valor institucional de la familia legítima”.
Se destaca en este sentido que “no es razonable reconocer al marido y presunto padre esta potestad de indagar sólo por un término y negársela si la necesidad de conocer la verdad aparece con posterioridad a su vencimiento”. Con respecto a esto último se indica acertadamente que como esta limitación temporal no pesa sobre el hijo, “ello afecta otro derecho fundamental como es la igualdad ante la ley”.
Destaca la sentencia además que la imposibilidad de ejercicio de la acción luego del término de caducidad configura un ataque injustificado al derecho de propiedad que también cuenta con jerarquía constitucional.
No estamos de acuerdo, por otra parte, con los fundamentos esgrimidos por la sentencia del Juzgado Civil y Comercial de tercera nominación de San Francisco que, atendiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, ha interpretado que la inconstitucionalidad deriva en el “interés superior del niño”, “que implica que el mismo se desarrolle en el seno de su familia y pueda desplegar en ella todas sus potencialidades desde el afecto natural”. No coincidimos con esta postura ya que, visto desde este punto de vista, el “interés superior del menor” no podría ser respetado cuando éste deje de tener una filiación acreditada para pasar a tener una filiación unilateral.
Por otra parte entendemos que la declaración de inconstitucionalidad debe ser estudiada desde el punto de vista del presunto padre, ya que es a él a quien se le vulneran los derechos constitucionales de defensa en juicio, de igualdad ante la ley y de propiedad. Es a él a quien se le debe dar la posibilidad de hacer efectivo ese principio que surge de las convenciones internacionales: el de la “verdad biológica” en la filiación, o sea que debe tener la posibilidad de demostrar la adecuación del vínculo jurídico presunto con el vínculo biológico.
Acordamos además con la posición de Gustavo Bossert, quien al analizar la transición de los sistemas abiertos a los cerrados de impugnación de la paternidad, asegura que “antes de la reforma de la ley 23.264, los autores que defendían el sistema de Vélez solían acudir al argumento -a nuestro juicio pueril- de considerar que la impugnación de la paternidad del marido debía ser restringida por la grave repercusión familiar que ella tiene. Pero al hacer esta defensa, propiciaban el mantenimiento de situaciones anacrónicas y, muchas veces, inmorales”
. Esta opinión es hoy aplicable a la subsistencia de un plazo de caducidad que vedará al marido de la madre el inicio de la acción.
También coincidimos con Germán Bidart Campos, quien afirma la inconstitucionalidad de las normas de derecho procesal que implican un condicionamiento del principio de la “verdad biológica”, tal como lo plantea la norma vigente. Reflexiona el constitucionalista que “cuando el obstáculo para hacer coincidir la filiación legal con la biológica proviene de un dispositivo legal impeditivo, hay que removerlo mediante una declaración judicial de inconstitucionalidad, para así afianzar la prelación de derecho constitucional a la identidad personal”
.
Creemos, por último, que la lectura de las normas del derecho interno deberá ser adecuada al nuevo contexto en el que nos situamos desde la reforma del texto constitucional; coincidimos, pues, con la postura que señala que “el derecho de familia tiene una nueva lectura a partir de los textos constitucionales y de las convenciones internacionales reconocidas por el ordenamiento fundamental del Estado”
.
El fallo de la Cámara de Familia de la ciudad de Córdoba acierta además en lo que hemos denominado el derecho a la identidad dinámica ya que, en el caso en cuestión, el menor solicita seguir utilizando el apellido del marido de la madre y por el cual había sido reconocido en todas sus relaciones sociales, lo que le es otorgado por el tribunal.
En este sentido, siguiendo a Santos Cifuentes, el derecho a la identidad dinámica “se refiere a los modos de ser culturales de cada uno”, y a Fernández Sessarego cuando dice que “el sujeto sea representado fielmente en la proyección social”.
Coincidimos con esta opinión ya que el menor al que le fue impuesta una filiación que no coincidía con su realidad biológica es una víctima a quien no se la debe castigar con la imposibilidad del uso del nombre que siempre lo identificó y que lo proyecta en la esfera social desde una perspectiva dinámica de su identidad.
• La determinación -y en su caso la impugnación- de la paternidad consiste a nuestro entender en el establecimiento jurídico de cierta relación de filiación o la ausencia de ella.
• El alcance de esa relación deberá adecuarse al fundamento que el legislador ha seleccionado y tanto una como otra estará basada en la proclamación de la relevancia jurídica de ese fundamento.
• El sistema legal vigente en la Argentina luego de la Reforma Constitucional del año 1994 privilegia el principio de la “verdad biológica” como fundamento único de la filiación por naturaleza.
• El plazo de caducidad de un año impuesto al padre para intentar la acción es claramente arbitrario y contrario a la disposición constitucional arriba mencionada y vulnera los derechos constitucionales de defensa en juicio, de igualdad ante la ley y de propiedad.
• Una reforma legislativa deberá eliminar el plazo de caducidad que rige para el marido de la madre para iniciar la acción, pudiendo éste ejercerla en cualquier momento, como puede incoarla el hijo.
• Se deberá declarar inconstitucional cualquier traba que impida al marido de la madre iniciarla luego de vencido el plazo establecido en la actual normativa. •
<hr />